Una empieza el Camino de Santiago sin tener muy claro por qué ¿Fe? ¿Deporte extremo? ¿O quizás por las vistas, la comida, las fotos para Instagram y la satisfacción que da contarlo después?
**Artículo original publicado en El Español – Quincemil el 25/7/2025.
El Camino engancha por muchas razones: empiezas buscando paisajes y penitencia, pero poco a poco también descubres cuántas ampollas caben en un pie y la paciencia que tiene (o no) una pareja.
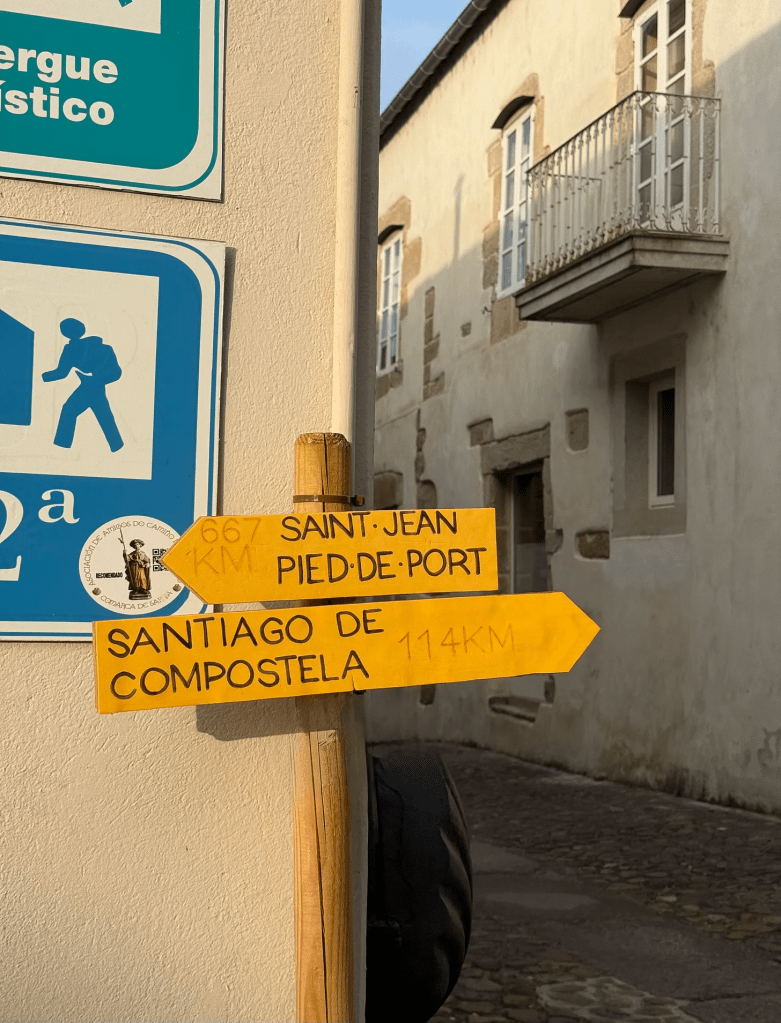
Etapa 1: Sarria – Portomarín (23 km).
Madrugamos con la ilusión del primerizo. La vaselina pasa de los labios a los pies y nuestro desayuno (café, tostadas y optimismo) parece suficiente. Hasta que empiezan las cuestas, dignas de un programa de Calleja.
El paisaje ayuda a sobrellevarlas, el olor a caca de vaca nos reconcilia con lo rural y el clac-clac de los bastones (descubrimos que no se llaman “palos” gracias a un peregrino experto) nos relaja.
Nos cruzamos con grupos de adolescentes celebrando el fin de curso con reggaetón a todo volumen. A su edad, ni con sobornos me levantaban a las siete de la mañana para caminar. Se ve que la madurez me ha llegado tarde, pero ha llegado, que es lo importante. Ahora madrugo y me emociono al ver una vaca por la ventana.
Terminamos el día cenando con vistas al Miño y debatiendo una de las grandes incógnitas del Camino: ¿Cuando alguien te dice “¡Buen Camino!”, se contesta: “gracias, pero me duele una uña”, “¡Buen Camino pa ti también, meu rei!” o simplemente se asiente con cara de “lo estamos intentando”?
Etapa 2: Portomarín – Palas de Rei (25 km).
Ya decimos “¡Buen Camino!” con la seguridad de quien lleva dos días caminando arrastrando los pies.
Esto ya no es senderismo, es supervivencia. Los primeros 12 km son cuesta arriba. Si el día anterior fue un programa de Calleja, hoy es un documental de alpinismo de La 2.
Durante la comida, aleccionamos a unas catalanas que pensaban que Estrella Galicia y Estrella Damm eran lo mismo. Aún así, pidieron una “Galicia”, lo que demuestra que el buen paladar no entiende de fronteras.
Por lo demás, confirmo que no hay antihistamínico que pueda con el polen gallego.
Etapa 3: Palas de Rei – Arzúa (30 km)
Amanece nublado y damos las gracias. Venía la etapa más dura, apodada Rompepiernas. Desayunamos “huevos del peregrino” y compartimos mesa con unas americanas de hueso ancho que se tomaron una Coca-Cola en ayunas. En ese momento nos parecieron osadas.
En esta etapa no vemos adolescentes. Estarán de resaca, como debe estar una persona de 18 años a esas horas. Todo en orden.
En el kilómetro 22, cojeando dignamente, paramos a repostar. Justo ahí vemos a una pareja que llama a un taxi porque “con este sol y este calor yo no camino más, que ya llevamos once kilómetros”. ONCE. En ese momento entendemos que el Camino también se hace (o se abandona) con la mente.
Llegar al hotel es como ver la Catedral. Descubrir que tiene piscina, como ver al Apóstol bajando a saludarte. Pero la mayor sorpresa es encontrarnos allí a las americanas de hueso ancho la Coca-Cola en ayunas, ahora con copa de champán en mano, unas croquetas y pinta de no estar muy cansadas. La recepcionista nos confirma la jugada: llegaron hace cuatro horas. En taxi.
Etapa 4: Arzúa – O Pedrouzo (20 km)
¡Sorpresa matutina! Volvemos a compartir desayuno con nuestras compañeras de ruta: las señoras de hueso ancho la Coca-Cola en ayunas. Siempre frescas, calzado limpio. Preparadas para afrontar otra exigente etapa en taxi.
Aquí confluyen el Camino Francés, Portugués e Inglés. Suena a chiste espiritual, pero sorprendentemente hay silencio. Solo se oyen los bastones y los pájaros. Dicen que el Camino te ayuda a pensar, pero lo que no te dicen es que a estas alturas, no tienes fuerzas ni para acabar una frase. Y tampoco piensas.
Vemos tres autobuses aparcados en mitad del monte. Después de la trama de los taxis, esto nos parece altamente sospechoso. No descartamos que haya un Camino alternativo sobre ruedas y con aire acondicionado.
Cerramos la etapa hablando con otra pareja que empezó caminando en Francia el 17 de junio. Todavía no se han divorciado ¿Amor verdadero o milagro de Apóstol?
Etapa 5: O Pedrouzo – Santiago (20 km)
Empezamos a caminar bajo un cielo negro y un concierto de truenos.
Se pone a llover. Todos los peregrinos caminamos con unos chubasqueros que nos tapan casi todo el cuerpo; parecemos la Santa Compaña versión Decathlon.
Llueve.
Llueve.
Llueve.
Los frutos secos que llevamos para cargar energías acaban convertidos en frutos mojados. Perdón, pero el chiste era inevitable. El Camino te cambia, pero no tanto.
En el Monte do Gozo paramos a tomarnos dos cañas. Gozarlo en el Gozo.
Y por fin, Santiago. Estamos emocionados, cansados y calados. No necesariamente en ese orden. Al pisar la Catedral, entendemos que lo del botafumeiro no es tradición, es necesidad. El olor a calcetín húmedo pide ducha incienso urgente.
Dicen que el Camino te cambia. Tal vez. O quizás solo te deja los pies hechos polvo y la memoria llena de anécdotas que exagerar en las cenas.
Pero mi conclusión es que aunque los kilómetros se caminen con los pies, también se hacen con la paciencia.
Al final, más que cambiarte, el Camino te recuerda algo muy gallego: lo importante no es tanto llegar, sino saber elegir con quién caminar.


